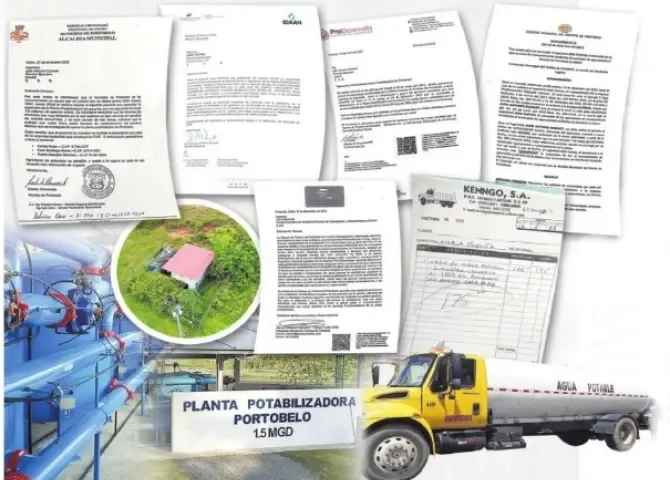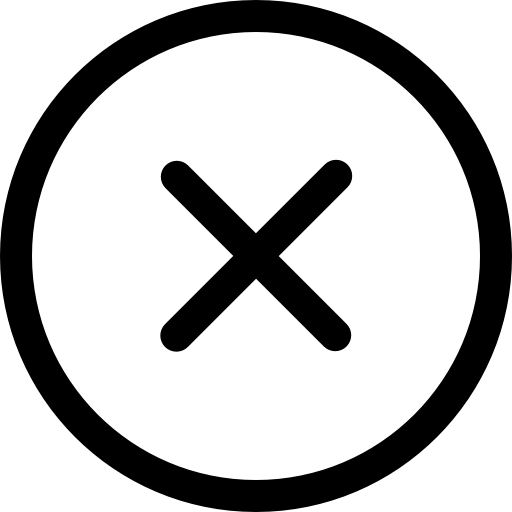Discurso del papa Francisco en el encuentro con los obispos centroamericanos en la Iglesia de San Francisco de Asís.
Lea también: Capturan en Pedregal a dos personas por hurto de vallas de metal de la JMJ
Queridos hermanos:
"Gracias Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, por las palabras de bienvenida que me dirigió en nombre de todos. Me alegra poder encontrarlos y compartir de manera más familiar y directa sus anhelos, proyectos e ilusiones de pastores a quienes el señor confió el cuidado de su pueblo santo. Gracias por la fraterna acogida.
Poder encontrarme con ustedes es también regalarme la oportunidad de poder abrazar y sentirme más cerca de vuestros pueblos, poder hacer míos sus anhelos, también sus desánimos y, sobre todo, esa fe corajuda que sabe alentar la esperanza y agilizar la caridad. Gracias por permitirme acercarme a esa fe probada pero sencilla del rostro pobre de vuestra gente que sabe que «Dios está presente, no duerme, está activo, observa y ayuda» (S. Óscar Romero, Homilía, 16 diciembre 1979).
Este encuentro nos recuerda un evento eclesial de gran relevancia. Los pastores de esta región fueron los primeros que crearon en América un organismo de comunión y participación que ha dado y sigue dando todavía abundantes frutos. Me refiero al Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC).
Un espacio de comunión, de discernimiento y de compromiso que nutre, revitaliza y enriquece vuestras iglesias. Pastores que supieron adelantarse y dar un signo que, lejos de ser un elemento solamente programático, indicó cómo el futuro de América Central y de cualquier región en el mundo pasa necesariamente por la lucidez y capacidad que se tenga para ampliar la mirada, unir esfuerzos en un trabajo paciente y generoso de escucha, comprensión, dedicación y entrega, y poder así discernir los horizontes
nuevos a los que el Espíritu nos está llevando[1] (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 235).
En estos 75 años desde su fundación, el SEDAC se ha esforzado por compartir las alegrías y tristezas, las luchas y esperanzas de los pueblos de Centroamérica, cuya historia se entrelazó y forjó con la historia de vuestra gente. Muchos hombres y mujeres, sacerdotes, consagrados, consagradas y laicos, han ofrecido su vida hasta derramar su sangre por mantener viva la voz profética de la Iglesia frente a la injusticia, el empobrecimiento de tantas personas y el abuso de poder. Ellos nos recuerdan que «quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 107). Y esto, no como limosna sino como vocación.
Entre esos frutos proféticos de la Iglesia en Centroamérica me alegra destacar la figura de san Óscar Romero, a quien tuve el privilegio de canonizar recientemente en el contexto del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. Su vida y enseñanza son fuente constante de inspiración para nuestras Iglesias y, de modo particular, para nosotros obispos.
El lema que escogió para su escudo episcopal y que preside su lápida expresa de manera clara su principio inspirador y lo que fue su vida de pastor: Sentir con la Iglesia. Brújula que marcó su vida en fidelidad, incluso en los momentos más turbulentos.
Este es un legado que puede transformarse en testimonio activo y vivificante para nosotros, también llamados a la entrega martirial en el servicio cotidiano de nuestros pueblos, y en este legado me gustaría basarme para esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Sé que entre nosotros hay personas que lo conocieron de primera mano como el cardenal Rosa Chávez así que, Eminencia, si considera que me equivoco con alguna apreciación me puede corregir. Apelar a la figura de Romero es apelar a la santidad y al carácter profético que vive en el ADN de vuestras Iglesias particulares. Sentir con la Iglesia
Reconocimiento y gratitud
Cuando san Ignacio propone las reglas para sentir con la Iglesia busca ayudar al ejercitante a superar cualquier tipo de falsas dicotomías o antagonismos que reduzcan la vida del Espíritu a la habitual tentación de acomodar la Palabra de Dios al propio interés. Así posibilita al ejercitante la gracia de sentirse y saberse parte de un cuerpo apostólico más grande que él mismo y, a la vez, con la consciencia real de sus fuerzas y posibilidades: ni débil pero tampoco selectivo o temerario. Sentirse parte de un todo, que será siempre más que la suma de las partes (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 235) y que está hermanado por una Presencia que siempre lo superará (cf. Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 8).
De ahí que me gustaría centrar este primer sentir con la Iglesia, de la mano de san Óscar, como acción de gracias y gratitud por tanto bien recibido, no merecido. Romero pudo sintonizar y aprender a vivir la Iglesia porque amaba entrañablemente a quien lo había engendrado en la fe. Sin este amor de entrañas será muy difícil comprender su historia y conversión, ya que fue este mismo amor el que lo guió hasta la entrega martirial; ese amor que nace de acoger un don totalmente gratuito, que no nos pertenece y que nos libera de toda pretensión y tentación de creernos sus propietarios o los únicos intérpretes. No hemos inventado la Iglesia, ella no nace con nosotros y seguirá sin nosotros. Tal actitud, lejos de abandonarnos a la desidia, despierta una insondable e inimaginable gratitud que lo nutre todo.
El martirio no es sinónimo de pusilanimidad o de la actitud de alguien que no ama la vida y no sabe reconocer el valor que esta tiene. Al contrario, el mártir es aquel que es capaz de darle carne y hacer vida esta acción de gracias. Romero sintió con la Iglesia porque, en primer lugar, amó a la iglesia como madre que lo engendró en la fe y se sintió miembro y parte de ella.
Un amor con sabor a pueblo
Este amor, adhesión y gratitud, lo llevó a abrazar con pasión, pero también con dedicación y estudio, todo el aporte y renovación magisterial que el Concilio Vaticano II proponía. Allí encontraba la mano segura en el seguimiento de Cristo. No fue ideólogo ni ideológico; su actuar nació de una compenetración con los documentos conciliares. Iluminado desde este horizonte eclesial, sentir con la Iglesia es para Romero contemplarla como Pueblo de Dios. Porque el Señor no quiso salvarnos aisladamente sin conexión, sino que quiso constituir un pueblo que lo confesara en la verdad y lo sirviera santamente (cf. Const. dogm. Lumen gentium, 9). Todo un Pueblo que posee, custodia y celebra la «unción del Santo» (ibíd., 12) y ante el cual Romero se ponía a la escucha para no rechazar Su inspiración (cf. S. Óscar Romero, Homilía, 16 julio 1978). Así nos muestra que el pastor, para buscar y encontrarse con el Señor, debe aprender y escuchar los latidos de su pueblo, percibir el olor de los hombres y mujeres de hoy hasta quedar impregnado de sus alegrías y esperanzas, de sus tristezas y angustias (cf. Const. past. Gaudium et spes, 1) y así escudriñar la Palabra de Dios (cf. Const. dogm. Dei Verbum, 13). Escucha del pueblo que le fue confiado, hasta respirar y descubrir a través de él la voluntad de Dios que nos llama (cf. Discurso durante el encuentro para la familia, 4 octubre 2014). Sin dicotomías o falsos antagonismos, porque solo el amor de Dios es capaz de integrar todos nuestros amores en un mismo sentir y mirar.
Para él, en definitiva, sentir con la Iglesia es tomar parte en la gloria de la Iglesia, que es llevar en sus entrañas toda la kénosis de Cristo. En la Iglesia Cristo vive entre nosotros y por eso tiene que ser humilde y pobre, ya que una Iglesia altanera, una Iglesia llena de orgullo, una Iglesia autosuficiente, no es la Iglesia de la kénosis (cf. S. Óscar Romero, Homilía, 1 octubre 1978).
Llevar en las entrañas la kénosis de Cristo
Esta no es solo la gloria de la Iglesia, sino también una vocación, una invitación para que sea nuestra gloria personal y camino de santidad. La kénosis de Cristo no es cosa del pasado sino garantía presente para sentir y descubrir su presencia actuante en la historia. Presencia que no podemos ni queremos callar porque sabemos y hemos experimentado que solo Él es Camino, Verdad y Vida.
La kénosis de Cristo nos recuerda que Dios salva en la historia, en la vida de cada hombre, que esta es también su propia historia y allí nos sale al encuentro (cf. S. Óscar Romero, Homilía, 7 diciembre 1978). Es importante, hermanos, que no tengamos miedo de tocar y de acercarnos a las heridas de nuestra gente, que también son nuestras heridas, y esto hacerlo al estilo del Señor. El pastor no puede estar lejos del sufrimiento de su pueblo; es más, podríamos decir que el corazón del pastor se mide por su capacidad de dejarse conmover frente a tantas vidas dolidas y amenazadas. Hacerlo al estilo del Señor significa dejar que ese sufrimiento golpee y marque nuestras prioridades y nuestros gustos, el uso del tiempo y del dinero e incluso la forma de rezar, para poder ungirlo todo y a todos con el consuelo de la amistad de Jesucristo en una comunidad de fe que contenga y abra un horizonte siempre nuevo que dé sentido y esperanza a la vida (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 49).
La kénosis de Cristo implica abandonar la virtualidad de la existencia y de los discursos para escuchar el ruido y la cantinela de gente real que nos desafía a crear lazos. Y permítanme decirlo: las redes sirven para crear vínculos pero no raíces, son incapaces de darnos pertenencia, de hacernos sentir parte de un mismo pueblo. Sin este sentir, todas nuestras palabras, reuniones, encuentros, escritos serán signo de una fe que no ha sabido acompañar la kénosis del Señor, una fe que se quedó a mitad de camino.
La kénosis de Cristo es joven
Esta Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad única para salir al encuentro y acercarse aún más a la realidad de nuestros jóvenes, llena de esperanzas y deseos, pero también hondamente marcada por tantas heridas. Con ellos podremos leer de modo renovado nuestra época y reconocer los signos de los tiempos porque, como afirmaron los padres sinodales, los jóvenes son uno de los lugares teológicos en los que el Señor nos da a conocer algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana (cf. Sínodo sobre los Jóvenes, Doc. final, 64). Con ellos podremos visualizar cómo hacer más visible y creíble el Evangelio en el mundo que nos toca vivir; ellos son como termómetro para saber dónde estamos como comunidad y sociedad.
Ellos portan consigo una inquietud que debemos valorar, respetar, acompañar, y que tanto bien nos hace a todos porque desinstala y nos recuerda que el pastor nunca deja de ser discípulo y está en camino.
Esa sana inquietud nos pone en movimiento y nos primerea. Así lo recordaron los padressinodales al decir: «los jóvenes, en ciertos aspectos, van por delante de los pastores» (ibíd., 66). Nos tiene que llenar de alegría comprobar cómo la siembra no ha caído en saco roto. Muchas de esas inquietudes e intuiciones han crecido en el seno familiar alimentadas por alguna abuela o catequista, o en la parroquia, en la pastoral educativa o juvenil. Inquietudes que crecieron en una escucha del Evangelio y en comunidades con fe viva y ferviente que encuentra tierra donde germinar. ¡Cómo no agradecer tener jóvenes inquietos por el Evangelio! Esta realidad nos estimula a un mayor compromiso para ayudarlos a crecer ofreciéndoles más y mejores espacios
que los engendren al sueño de Dios.
La Iglesia por naturaleza es Madre y como tal engendra e incuba vida protegiéndola de todo aquello que amenace su desarrollo. Gestación en libertad y para la libertad. Los exhorto pues, a promover programas y centros educativos que sepan acompañar, sostener y potenciar a sus jóvenes; róbenselos a la calle antes de que sea la cultura de muerte la que, vendiéndoles humo y mágicas soluciones se apodere y aproveche de su imaginación. Y háganlo no con paternalismo, de arriba a abajo, porque eso no es lo que el Señor nos pide, sino como padres, como hermanos a hermanos. Ellos son rostro de Cristo para nosotros y a Cristo no podemos llegar de arriba a abajo, sino de abajo a arriba (cf. S. Óscar Romero, Homilía, 2 septiembre 1979).
Son muchos los jóvenes que dolorosamente han sido seducidos con respuestas inmediatas que hipotecan la vida. Nos decían los padres sinodales: por constricción o falta de alternativas se encuentran sumergidos en situaciones altamente conflictivas y de no rápida solución: violencia doméstica, feminicidios qué plaga que vive nuestro continente en este sentido, bandas armadas y criminales, tráfico de droga, explotación sexual de menores y de no tan menores, etc., y duele constatar que en la raíz de muchas de estas situaciones se encuentra una experiencia de orfandad fruto de una cultura y una sociedad que se fue desmadrando. Hogares resquebrajados tantas veces por un sistema económico que no tiene como prioridad las personas y el bien común y que hizo de la especulación su paraíso desde donde seguir engordando sin importar a costa de quién. Así nuestros jóvenes sin hogar, sin familia, sin comunidad, sin pertenencia, quedan a la intemperie del primer estafador.
No nos olvidemos que «el verdadero dolor que sale del hombre, pertenece en primer lugar a Dios»(Georges Bernanos, Diario de un cura rural, 74). No separemos lo que Él ha querido unir en su Hijo.
El mañana exige respetar el presente dignificando y empeñándose en valorar las culturas de vuestros pueblos. En esto también se juega la dignidad: en la autoestima cultural. Vuestros pueblos no son el patio trasero de la sociedad ni de nadie. Tienen una historia rica que ha de ser asumida, valorada y alentada. Las semillas del Reino fueron plantadas en estas tierras. Estamos obligados a reconocerlas, cuidarlas y custodiarlas para que nada de lo bueno que Dios plantó se seque por intereses espurios que por doquier siembran corrupción y crecen con la expoliación de lo más pobres. Cuidar las raíces es cuidar el rico patrimonio histórico, cultural y espiritual que esta tierra durante siglos ha sabido mestizar.
Empéñense y levanten la voz contra la desertificación cultural y espiritual de vuestros pueblos, que provoca una indigencia radical ya que deja sin esa indispensable inmunidad vital que sostiene la dignidad en los momentos de mayor dificultad.
En la última carta pastoral, ustedes afirmaban: «Últimamente nuestra región ha sido impactada por la migración hecha de manera nueva, por ser masiva y organizada, y que ha puesto en evidencia los motivos que hacen una migración forzada y los peligros que conlleva para la dignidad de la persona humana» (SEDAC, Mensaje al Pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad, 30 noviembre 2018).
Muchos de los migrantes tienen rostro joven, buscan un bien mayor para sus familias, no temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor. En esto no basta solo la denuncia, sino que debemos anunciar concretamente una buena noticia. La Iglesia, gracias a su universalidad, puede ofrecer esa hospitalidad fraterna y acogedora para que las comunidades de origen y las de destino dialoguen y contribuyan a superar miedos y recelos, y consoliden los lazos que las migraciones, en el imaginario colectivo, amenazan con romper.
Acoger, proteger, promover e integrar pueden ser los cuatro verbos con los que la Iglesia, en esta situación migratoria, conjugue su maternidad en el hoy de la historia (cf. Sínodo sobre los Jóvenes, Doc. final, 147).
Todos los esfuerzos que puedan realizar tendiendo puentes entre comunidades eclesiales, parroquiales, diocesanas, así como por medio de las Conferencias Episcopales serán un gesto profético de la Iglesia que en Cristo es «signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano» (Const. dogm. Lumen gentium, 1). Así la tentación de quedarnos en la sola denuncia se disipa y se hace anuncio de la Vida nueva que el Señor nos regala.
Recordemos la exhortación de san Juan: «Si alguien vive en la abundancia, y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad» (1 Jn 3,17-18).
Todas estas situaciones plantean preguntas, son situaciones que nos llaman a la conversión, a la solidaridad y a una acción educativa incisiva en nuestras comunidades.
No podemos quedar indiferentes (cf. Sínodo sobre los Jóvenes, Doc. final, 41-44). El mundo descarta, lo sabemos y padecemos; la kénosis de Cristo no, la hemos experimentado y la seguimos experimentando en propia carne por el perdón y la conversión. Esta tensión nos obliga a preguntarnos continuamente: ¿dónde queremos pararnos?
La kénosis de Cristo es sacerdotal
Es conocida la amistad y el impacto que generó el asesinato del P. Rutilio Grande en la vida de Mons. Romero. Fue un acontecimiento que marcó a fuego su corazón de hombre, sacerdote y pastor.
Romero no era un administrador de recursos humanos, no gestionaba personas ni organizaciones, sentía con amor de padre, amigo y hermano. Una vara un poco alta, pero vara al fin para evaluar nuestro corazón episcopal, una vara ante la cual podemos preguntarnos: ¿Cuánto me afecta la vida de mis curas? ¿Cuánto soy capaz de dejarme impactar por lo que viven, por llorar sus dolores, así como festejar y alegrarme con sus alegrías? El funcionalismo y clericalismo eclesial tan tristemente extendido, que representa una caricatura y una perversión del ministerio empieza a medirse por estas preguntas. No es cuestión de cambios de estilos, maneras o lenguajes todo importante ciertamente sino sobre todo es cuestión de impacto y capacidad de que nuestras agendas episcopales tengan espacio para recibir, acompañar y sostener a nuestros curas, tengan espacio real para ocuparnos de ellos. Eso hace de nosotros padres fecundos.
En ellos normalmente recae de modo especial la responsabilidad de que este pueblo sea el pueblo de Dios. Están en la línea de fuego. Ellos llevan sobre sus espaldas el peso del día y del calor (cf. Mt 20,12), están expuestos a un sinfín de situaciones diarias que los pueden dejar más vulnerables y, por tanto, necesitan también de nuestra cercanía, de nuestra comprensión y aliento, de nuestra paternidad. El resultado del trabajo pastoral, la evangelización en la Iglesia y la misión no se basa en la riqueza de los medios y recursos materiales, ni en la cantidad de eventos o actividades que realicemos sino en la centralidad de la compasión: uno de los grandes distintivos que como Iglesia podemos ofrecer a nuestros hermanos.
La kénosis de Cristo es la expresión máxima de la compasión del Padre. La Iglesia de Cristo es la Iglesia de la compasión, y eso empieza por casa. Siempre es bueno preguntarnos como pastores: ¿Cuánto impacta en mí la vida de mis sacerdotes? ¿Soy capaz de ser padre o me consuelo con ser mero ejecutor? ¿Me dejo incomodar?
Recuerdo las palabras de Benedicto XVI al inicio de su pontificado hablándole a sus compatriotas: «Cristo no nos ha prometido una vida cómoda. Quien busca la comodidad con él se ha equivocado de camino. Él nos muestra la senda que lleva hacia las cosas grandes, hacia el bien, hacia una vida humana auténtica» (Benedicto XVI, Discurso a los peregrinos alemanes, 25 abril 2005).
Sabemos que nuestra labor, en las visitas y encuentros que realizamos ?sobre todo en las parroquias? tiene una dimensión y componente administrativo que es necesario desarrollar. Asegurar que se haga sí, pero eso no es ni será sinónimo de que seamos nosotros quienes tengamos que utilizar el escaso tiempo en tareas administrativas. En las visitas, lo fundamental y lo que no podemos delegar es el oído.
Hay muchas cosas que hacemos a diario que deberíamos confiarlas a otros. Lo que no podemos encomendar, en cambio, es la capacidad de escuchar, la capacidad de seguir la salud y vida de nuestros sacerdotes. No podemos delegar en otros la puerta abierta para ellos. Puerta abierta que cree condiciones que posibiliten la confianza más que el miedo, la sinceridad más que la hipocresía, el intercambio franco y respetuoso más que el monólogo disciplinador.
Recuerdo esas palabras de Rosmini: «No hay duda de que solo los grandes hombres pueden formar a otros grandes hombres [ ]. En los primeros siglos, la casa del obispo era el seminario de los sacerdotes y diáconos. La presencia y la vida santa de su prelado, resultaba ser una lección candente, continua, sublime, en la que se aprendía conjuntamente la teoría en sus doctas palabras y la práctica en asiduas ocupaciones pastorales. Y así se veía crecer a los jóvenes Atanasios junto a los Alejandros» (Antonio Rosmini, Las cinco llagas de la santa Iglesia, 63).
Es importante que el cura encuentre al padre, al pastor en el que mirarse y no al administrador que quiere pasar revista de las tropas. Es fundamental que, con todas las cosas en las que discrepamos e inclusive los desacuerdos y discusiones que puedan existir (y es normal y esperable que existan), los curas perciban en el obispo a un hombre capaz de jugarse y dar la cara por ellos, de sacarlos adelante y ser mano tendida cuando están empantanados. Un hombre de discernimiento que sepa orientar y encontrar caminos concretos y transitables en las distintas encrucijadas de cada historia personal.
La palabra autoridad etimológicamente viene de la raíz latina augere que significa aumentar, promover, hacer progresar. La autoridad en el pastor radica especialmente en ayudar a crecer, en promover a sus presbíteros, más que en promoverse a sí mismo eso lo hace un solterón. La alegría del padre/pastor es ver que sus hijos crecieron y fueron fecundos. Hermanos, que esa sea nuestra autoridad y el signo de nuestra fecundidad.
La kénosis de Cristo es pobre
Hermanos, sentir con la Iglesia es sentir con el pueblo fiel, el pueblo sufriente y esperanzador de Dios. Es saber que nuestra identidad ministerial nace y se entiende a la luz de esta pertenencia única y constituyente de nuestro ser. En este sentido quisiera recordar con ustedes lo que san Ignacio nos escribía a los jesuitas: «la pobreza es madre y muro», engendra y contiene. Madre porque nos invita a la fecundidad, a la generatividad, a la capacidad de donación que sería imposible en un corazón avaro o que busca acumular. Y muro porque nos protege de una de las tentaciones más sutiles que enfrentamos los consagrados, la mundanidad espiritual: ese revestir de valores religiosos y piadosos el afán de poder y protagonismo, la vanidad e incluso el orgullo y la soberbia. Muro y madre que nos ayuden a ser una Iglesia que sea cada vez más libre porque está centrada en la kénosis de su Señor. Una Iglesia que no quiere que su fuerza esté como decía Mons. Romero en el apoyo de los poderosos o de la política, sino que se desprende con nobleza para caminar únicamente tomada de los brazos del crucificado, que es su verdadera fortaleza.
Y esto se traduce en signos concretos y evidentes, esto nos cuestiona e impulsa a un examen de conciencia sobre nuestras opciones y prioridades en el uso de los recursos, influencias y posicionamientos.
La pobreza es madre y muro porque custodia nuestro corazón para que no se deslice en concesiones y compromisos que debilitan la libertad y parresía a la que el Señor nos llama.
Hermanos, antes de terminar pongámonos bajo el manto de la Virgen, recemos juntos para que ella custodie nuestro corazón de pastores y nos ayude a servir mejor al Cuerpo de su Hijo, el santo Pueblo fiel de Dios que camina, vive y reza aquí en Centroamérica.
Lea también: 'Panamá, hub de la esperanza': papa Francisco
Que Jesús los bendiga y la Virgen María los cuide. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias.